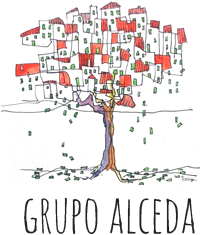Juan Carlos Zubieta Irún. Taller de Sociología. Universidad de Cantabria
Todo el mundo declara que hay que proteger nuestro extraordinario patrimonio cultural: las cuevas prehistóricas, los restos arqueológicos, la muralla medieval, la colegiata románica, la iglesia gótica o la casa-palacio del siglo XVIII. También muchos – ya no tantos- son sensibles y reclaman el cuidado de una casona montañesa, de las cabañas pasiegas, del edificio de las antiguas escuelas “de niñas y niños”, incluso de las construcciones industriales de principios del XX. Cuando se habla del medio ambiente natural, predomina el acuerdo sobre la obligación de proteger el bosque de hayas, el oso pardo y la fauna de los ríos; y cada vez son más los que protestan por la destrucción del litoral, y los que se indignan por la presencia de basura en la naturaleza. Además, la mayoría se va dando cuenta de que el paisaje es muy valioso y que, por tanto, hay que defenderlo. Sí, cada vez más personas tienen conciencia del valor del patrimonio y de sus responsabilidades como ciudadanos; en consecuencia, muchos se comportan de forma coherente: unos ahorran energía y reciclan sus residuos, otros se constituyen en asociaciones para proteger el patrimonio, y algunos reivindican o protestan ante las autoridades. Efectivamente, la toma de conciencia está creciendo.
Con su permiso, voy a referirme a otro importante patrimonio cultural que, para muchos, pasa desapercibido. Me refiero a una artística barandilla, a una singular farola, a una mansarda, a un mirador, a un escaparate y al mostrador de la pequeña tienda de ultramarinos o de una farmacia, al letrero de un comercio, a una cornisa, a la moldura de escayola de la fachada de un edificio. Sí, la lista es interminable. Cuando paseo por los pueblos admiro la pequeña capilla, y el humilladero; el lavadero de piedra que usaban nuestras abuelas, y la fuente con su caño, y el balcón pintado de verde y con una explosión de geranios, y el poyete, y la puerta de entrada a una cuadra… Y cómo no emocionarse ante el roble, el haya, el castaño, la higuera. Siempre me maravillo con las separaciones de las fincas realizadas con piedras encajadas unas sobre otras, y con las portillas de madera de castaño. Pienso que, en ocasiones, el síndrome de Stendhal también puede producirse viendo estas pequeñas maravillas.
Todos esos elementos de nuestro patrimonio tienen un inmenso valor. Son joyas, aunque carezcan del brillo de las extraordinarias piezas que se encuentran en los museos; tampoco suelen aparecer en los libros y es raro que los guías turísticos aludan a ellas. Constituyen “rasgos” incluidos en un rico y significativo “complejo cultural”. Esas piezas menores hablan de nuestra historia, de nuestro pasado, de cómo vivían y trabajaban nuestros abuelos. Sirven para que no perdamos la memoria y para entender el presente. Constituyen hitos que muestran la evolución de una sociedad-cultura. El escaparate de esa tienda tradicional, el mirador, el lavadero, el roble, son los escudos heráldicos de todos nosotros. Proporcionan identidad cultural; nos distinguen. Contribuyen a que nuestros pueblos y ciudades sean “lugares” con alma, con un significado frente a tantos espacios impersonales, sin vida, iguales unos a otros. Además, ayudan a crear el “sentido del nosotros” y, como es sabido, cuando un pueblo valora lo propio, se preocupa por conservarlo y defenderlo.
Debemos aprender otra forma de mirar, otro modo de percibir el entorno. Sin dificultad admiramos la catedral y el palacio; también es fácil reconocer la importancia de las magníficas obras que guarda el museo de prehistoria, y los cuadros que se exponen en el museo de arte. Pues bien, además de insistir en la necesidad de dedicar mucha más atención a este indiscutible patrimonio cultural, es preciso dar un paso más y prestar atención a lo pequeño, a lo que tenemos a nuestro lado. Hay que levantar la cabeza y admirar esas mansardas, hay que fijarse en el letrero que anuncia una mercería; hay que detenerse ante ese pequeño puente y ante esa portilla. Y, sí, hay que abrazar al roble.
En ocasiones, lo moderno -y lo inteligente- es cuidar el pasado, respetar las raíces. Las referencias del ayer nos permiten comprender el hoy. En ocasiones, conservar es contribuir a que el progreso tenga sentido, y sea sólido. Como explica Octavio Uña: “Algunos objetos tienen un don: redimirnos de la soledad”.
Mostrando el valor de lo común, Azorín, en un precioso artículo en el que evoca a Santander, describe: “No pone “Farmacia” (…). Las letras rezan castizamente “Botica” (…) Y el piso es de azulejos diminutos, y los botes son blancos, con sencillos dibujos pintorescos”. Efectivamente, los recuerdos son fundamentales para el alma de los hombres, y habitualmente las evocaciones se apoyan en objetos pequeños, pero llenos de simbolismo.
Lo confieso, me puse a temblar cuando leí que iban a intervenir en la singular cubierta de la parada de autobús de San Martín. Por el contrario, me alegré al saber que existe una iniciativa para defender el valor de algunos letreros de comercios de la ciudad. Finalizo: hace un tiempo, algunos tiraban la vieja mesa de castaño heredada de sus abuelos y compraban una de formica. Por favor, no imitemos ese disparate.